La inmensidad de la noche fue interrumpida por varios millares de luces. Nunca, en el tiempo que ya lleva la ciudad a cuestas, se había visto semejante despliegue popular. Banderas y cánticos fundidos en una millonaria multitud de desconocidos acompañaban el trayecto del ómnibus que transportaba al equipo local hacia el estadio. Estremecedor espectáculo de brazos y cabezas alzadas; apología de un tiempo proscrito de cazadores y nómadas. Las antorchas y las bengalas, amparadas al rugir de sus portadores, parecían anunciar una batalla, no un partido de fútbol.
Caía ya la oscuridad de aquel imborrable jueves de clásico copero, y en las postrimerías de la cancha se abarrotaba un pueblo jamás visto. Era un éxodo que no se movía, una turba desafiante y colérica de aficionados delirantes. Los jugadores fueron rápidamente absorbidos por ese ambiente de trastorno colectivo y, contagiados por la bruma que se cernía sobre la estructura del vehículo, comenzaron también ellos a cantar y saltar a la par de sus embebidos simpatizantes. Dicen que la tristeza se oculta en la sonrisa como la muerte se esconde en la algarabía.
Cien mil almas, o lo que quedaba de ellas, entonaban las antiguas canciones de los fundadores del club, estrofas que alaban las gestas de antaño, como alguna vez lo hicieron sus abuelos antes de las guerras, recordando las conquistas y los imperios que jamás volvieron. Nunca fue tan importante sentirse parte de esta raza mórbida y deleble, anatema de siglos de progreso e ilustración. La muchedumbre grita y se siente parte de un destino compartido: somos todos iguales, somos todos nobles, nuestros rivales merecen perder, nuestros enemigos deben morir.
Aún faltan algunas horas para que comience el match, pero la diáspora todavía sigue rindiendo culto a sus tenebrosas deidades. El fuego y la cerveza han convertido a la turba en un animal esotérico y trepidante. Juntos, los aficionados allí reunidos se han despojado de sus ataduras morales y sociales, juntos son ahora invencibles. Los jugadores, hechizados por el agasajo de la criatura, todavía no se percatan del peligro que los asecha. La tierra tiembla, y con ella, se estremece el corazón del dios del balompié, que ve como esta amenazante liturgia le arrebata a la pelota el papel neurálgico del juego.
De haber nacido una centuria antes, los temibles dictadores del pasado habrían prestado minuciosa atención al grotesco espectáculo que allí transcurría. El golpeteo de las botas y las palmas le serían seguramente llamativas a los abanderados de la barbarie y de la patria; nutrido caldo para el cultivo del odio y la violencia, cocción que confunde a los colores de equipo con las horas más oscuras de nuestra especie. Quién lo creyera, un juego de balón le ha allanado el camino de forma definitiva a locura. El amenazante leviatán popular se dispone a disfrutar de un partido de fútbol, o a invadir Polonia, nadie lo sabe.
Pero nada importa ya. El ómnibus entra al estadio y la procesión se convierte paulatinamente en hinchada. La cólera trasciende y se encarama en las tribunas, haciendo ahora de esta ceremonia de la rabia un maleficio de graderías. Pronto, la neblina de esa pólvora infinita y los sombríos rugidos escupidos por la masa, se convierten ya en el ambiente natural de la cancha. Adentro, y previo a la salida de las escuadras, será difícil distinguir entre el juego y el fin de los tiempos. El ambiente ensordecedor que mezcla la pirotecnia, las banderas y los gritos, les hace dudar a los más viejos, “¿será este el advenimiento de la yegua pálida?”
Madre confusión se vivía en la bocatoma de la cancha. Prestos para salir, los jugadores confundían el túnel inflable con las trincheras del frente oriental. Afuera bramaba embravecida una bestia que entreveraba su furia con la neblina y las detonaciones de la pirotecnia, y en el final del pasillo gesticulaba nervioso y espantado el árbitro del encuentro. “¡Salgan, salgan!” gritaba el juez sin ser escuchado, con la esperanza de que la salida de las escuadras acabara por fin con aquella tormenta de gentes, de que el fútbol pudiera por fin ser eso; fútbol, y de que la pelota recobrara su importancia en medio del hedor de cloaca que la sitiaba sin piedad.
Que empiece el juego.
Escrito en el piedemonte de los Farallones
Gustavo Caicedo Hinojos
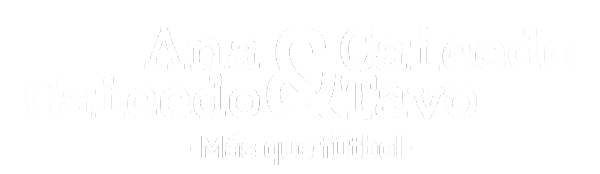

No responses yet